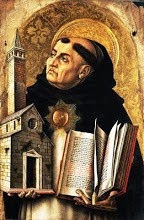HaD con los historiadores de Nuevo Leon.
Date: Thu, 10 Mar 2005 16:33:29 +0100
¿Hacia dónde vamos? El devenir de las ciencias humanas
Al H. Congreso de la Unión.
Al ciudadano presidente Vicente Fox Quesada.
Al ciudadano Secretario de Educación Reyes Tamés Guerra.
A la opinión pública.
Antropólogos, arqueólogos, artistas, abogados, científicos, filósofos, historiadores, intelectuales, investigadores, periodistas, maestros y estudiantes leímos con incredulidad la nota publicada en este diario el pasado 9 de febrero con la información “Desaparecen las carreras de historia y filosofía en la UANL; el mercado, la causa”. Por este conducto queremos manifestar nuestro profundo rechazo a esa medida.
En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y la mirada atónita del mundo se volcó hacia la reflexión del saber humano, se dio nuevamente lugar a las preguntas del ser y su historia. Ni la certeza, ni la fatalidad, ni el subjetivismo, ni el objetivismo extremos cobijaron aún más nuestro saber en la historia. Esta crisis del pensamiento moderno nos condujo a nuevas formas de mirar, interpretar y comprender qué es lo que hemos venido siendo. Desde entonces y hasta la fecha, el trabajo intelectual de todos los humanistas ha intentado resolver esas preguntas sobre el ser y el tiempo, el origen y el sentido de mujeres y hombres, de civilización y cultura, de tradición y modernidad. La experiencia contemporánea de ruptura entre tradición y modernidad nos alejó de pensamientos totalitarios, determinismos epistemológicos que excluyeron nuestra diversidad interna y externa. Ser como uno, ser como otro y con los otros constituye esa nueva manera de entendernos en la historia.
En este sentido, la crítica como eje constructor de ese venir siendo abrió nuevos horizontes y trazó nuevas expectativas que reflejaron la fragilidad de la conciencia histórica del mundo y sus habitantes: nosotros mismos. Diversos escenarios y distintos protagonistas de la realidad histórico-social, en todas las latitudes del orbe, exigen ser analizados con agudeza, pertinencia y claridad. La tarea, entonces, de pensarnos ante las calamidades del siglo que terminó y las incertidumbres del siglo que comienza, manifiestas en la injusticia, la pobreza, el racismo, el resurgimiento de los nacionalismos extremos, la identidad, el abuso del poder y la guerra, es ineludible e impostergable, porque con voz propia, los historiadores, los filósofos, los sociólogos y los antropólogos construyen un ámbito de reflexión siempre abierto a nuevos caminos, experiencia crítica que obliga a ser interpelados desde el diálogo universal.
El mundo que vivimos nos recuerda a cada instante que los usos y abusos de la memoria hacen imprescindible reconocer que el acto de pensar y estar vivo son una misma cosa de nuestra condición humana. En estos tiempos se hace particularmente evidente la necesidad de reflexión; en América Latina los conflictos armados, la inestabilidad económica, política y social, la integración étnica, entre otros, sugieren la intervención del quehacer histórico-filosófico.
Nunca como hoy, alarmados por el tiempo nublado, y no menos indignados por el amenazante cierre de las licenciaturas de Historia y Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, creemos los pensadores sociales en la importancia de la historia y la filosofía como pilares de las ciencias. En todas las culturas y en todos los tiempos, el saber reflexivo ha constituido la esencia misma del conocimiento.
Quienes suscribimos esta carta sabemos de la virtud y vocación académicas con que se han venido desenvolviendo estudiantes y profesores de Historia y Filosofía en la UANL. Por su entereza y calidad moral exhortamos a la comunidad estudiantil a que defiendan, y a todos los espacios de conocimiento en este país a que no desistan en su férrea lucha contra el pragmatismo político y económico de quienes ensombrecen la educación en México, semillero de pensadores ante una realidad oportunista y voraz que no refleja de manera alguna las necesidades sociales del país y el mundo.
Hacemos también un llamado a las autoridades educativas de las distintas dependencias a que reconsideren cuáles son las vías de expresión por las que conducen los destinos del saber y la cultura en México.
Rechazamos categóricamente las “razones” absurdas y mezquinas con que buscan respaldar la desaparición de estas carreras. La lógica economicista expone de manera burda el argumento del desempleo como si esto resolviera la situación crítica laboral que vivimos los mexicanos.
Nos sumamos a esta protesta:
Universidad Nacional Autónoma de México Académicos: Dra. Mercedes de la Garza (directora del Instituto de Investigaciones Filológicas), Dr. Boris Berenzon, Dr. Alfredo López Austin, Dr. Jorge Alberto Manrique (investigador emérito), Dra. Georgina Calderón, Mtro. Rafael Guevara, Mtro. Alberto Betancourt, Mtra. Valentina Cantón, Mtro. Mario Aguirre Beltrán, Dra. Andrea Sánchez, Mtro. Felipe Ramírez, Dr. Alberto Constante, Dra. Verónica Ibarra, Mtra. Gloria Villegas, Dr. Miguel Soto, Dra. Rosa Camelo, Dr. Álvaro Matute (investigador emérito), Dra. Evelia Trejo, Lic. María Luisa Flores, , Dra. Helena Beristáin (investigadora emérita), Dr. Mauricio Beuchot, Dra. Esther Cohen, Arqlgo. Tomás Pérez, Dr. Jorge Ramón Gónzalez, Araceli Nava, Dr. César González Ochoa, Dra. Alejandra Vigueras, Mtro. Lorenzo Ochoa, Lic. Arturo Gómez Arqlgo. Carlos Álvarez. Vicente Leñero (escritor), Antonio Garci (Caricaturista, Periodista), Roberto Jonson (Psicólogo), Pedro Friedeberg (Pintor), David Huerta (escritor), Verónica Murguía (periodista y escritora) Estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado: Gerardo Pérez Cortés, Mónica Dávalos, Desiree Gasca P, Eugenia Gutiérrez, María Elena Vega V, Gustavo Garibay L, Blanca Uribe M., Hildebrando Castro G., David Muñiz, Felipe A. Cobos, Virginia Gómez C., Rosaura Mitra, Artemisa Téllez, Diana González, Seppe De Verésse-Pietas, Silvia Palma, Jesús Antonio García, Delia Huaracha Q. Marco Tulio Testón, Marisol Gómez G., Mariana Solís L, Nadia Aguilar, Óscar Ruiz Garay, Nohé Salcedo U., Fernando Díaz, Diego Amendolla, Lorena Botello, Abraham Navarro García, Abraham Villavicencio, Ernesto Leyva G. Pilar Salazar, Laura de la Torre H, Juan Manuel R, Liliana Sáinz, Fernando Rigel Vera, Teresa Barrera, José María Gallegos, Blanca Adriana Camacho, Gabriela Mejía, Claudia Morales, Delia Domínguez, Iván Martínez, Claudia Amador, Eduardo Alfonso Reyes, Berenice Camacho, Erika Madrigal H., Carlos Benavides, Sonia Martínez, Karla Ureña, Armando Salazar, Demián Soto, Itzel Ávila, Óscar Morales, Jesús Hernández, Édgar Flores, Ángel Vega, María Elena Villalobos, Argelia Segovia, Libertad Arguello, Juncia Avilés, Óscar Uriel Palma, Verónica Mariana Mendoza, Larissa Guadarrama, Estela Luna, Hedeley Venancio, Cristian Uriel García, Bárbara Hernández, Elvia Reyes, Sandra Rayón, Alan Llanos, Laura Uribe, Alef Pérez, Óscar Daniel García, Aline Padilla, Gabriela Delgado, María Alejandra Pérez, Llamil Mena, Enrique González, Germán Sosa, Juan Ignacio Carmona, Wiliams Hernández, Diana Salazar, Juan Ramón Martínez, Claudia Soriano, Nancy Rodríguez, Aleida García, Verónica Reyes, Osvaldo Hernández, Jorge González, Úrsula Mares, Ti Quip Fernández, Harí Fair.
RED Internacional de Historia a Debate Santiago de Compostela, España. Dr. Carlos Barros, presidente. Dr. Israel San Martín, Secretario Red Internacional de Historia a Debate Santiago de Compostela, España; Dr. Anibal Quijano, Dra. Amelia Galetti Universidad Autónoma de Entre Ríos; Dr Raúl Dargoltz. Profesor de Historia de la Univ. Nacional de Santiago del Estero. Argentina Investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica). Coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos (UNSE) Universidad Iberoamericana. Israel Ramírez.
Para adhesiones a este pronunciamiento: humanhisfilos@hotmail.com
Responsables de la publicación: María Elena Vega Villalobos y Gustavo Garibay López, Facultad de Filosofía y Letras.
Historia a Debate
E-mail: h-debate@cesga.es
Página web: www.h-debate.com